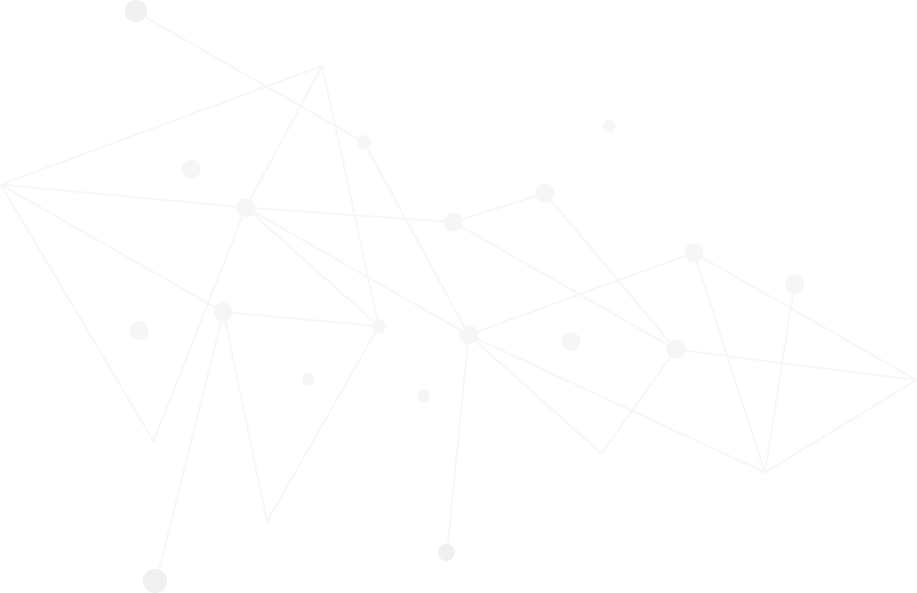La primera vez que escuché a Rosalía aún no sabía que sus canciones vuelan lejos de ser sólo canciones y que requieren por eso ojos como platos. De modo que los cerré como suelo hacer cuando escucho música. En absoluto esperaba que aquella voz trenzada de oscuridades a medias me devolviera los grafitis en los soportales noventeros de mi barrio, como flechas indicando sueños de salida de un laberinto invisible. No confiaba tampoco en recuperar, por espacio de dos minutos y veintinueve segundos, a mis hermanas adolescentes esperando el tren del viernes por la noche, con el eyeliner ligeramente corrido, licra y plata formas para tensar y hacer temblar el andén —la galaxia— a su paso: asustar para sentir menos miedo.