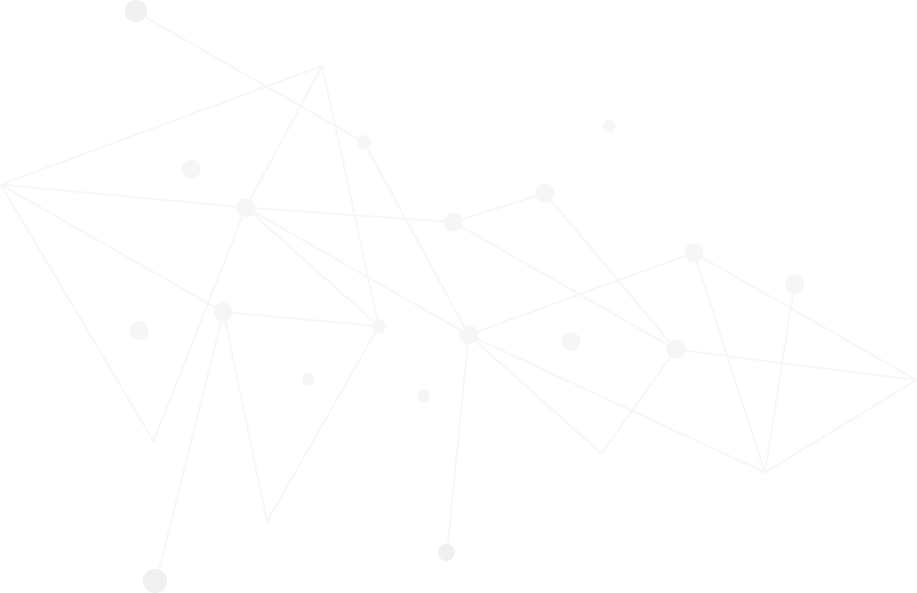Desde que el doctor N’Dri Koffi detectó el primer caso de úlcera de Buruli en Costa de Marfil, en 1980, supo que no bastaría con tratar médicamente la enfermedad, sino que haría falta también erradicar el estigma asociado.
Es lo que le pasó a Ouali Safiatu, de 19 años. “Llegó muy mal, tuvo que estar varios días en observación”, recuerda el enfermero Deabo Romy. Al aparecer los primeros síntomas, acudió al curandero tradicional, pero la herida en su pierna izquierda seguía aumentando de tamaño. Fue un médico en el hospital de Babua, quien la refirió finalmente a Zoukougbeu, adonde llegó acompañada de su madre y su hermano aún lactante en un camión. Evita recordar cómo fue aquel viaje, con la enorme lesión que padecía. Después de un mes ingresada, sigue en tratamiento antibiótico y se puede levantar de la cama por primera vez para acudir a la sala de curas y luego a fisioterapia. Su extremidad está completamente vendada desde el tobillo hasta la ingle y Safiatu, que camina ayudada por un andador, se agacha para acariciarse la pantorrilla cada pocos pasos, como si el gesto le fuera a calmar el dolor.
Se dirige a la sala de fisioterapia, donde Edmond Bruno Akassou Gbamo termina de colocar un brazo en cabestrillo a una joven embarazada de 20 que aparenta 15 y apenas se tiene en pie. Safiatu se sienta en la única camilla en la estancia, con un enrejado a los pies del que cuelgan pesos. El fisioterapeuta coloca uno a la joven en el tobillo, para que la rodilla ceda unos grados por efecto de la gravedad. El aspecto de la estancia engaña: parece una sala de torturas con artilugios metálicos, una vieja bicicleta estática y prótesis usadas para reciclar. El gesto y los bufidos de Safiatu y el resto de pacientes aumenta la sensación de habitación de los martirios, pero de lo que sucede aquí depende en gran medida que la discapacidad que padecerán sea la menor posible.
Tras un mes de ingreso, Kanjatou Nakanabo, de 14 años, todavía sigue en tratamiento antibiótico para aniquilar a la bacteria que ataca su brazo derecho y que le ha causado una herida tan grave que habrá que hacerle un injerto de piel. “Estaba necrosado cuando llegó, necesitará una operación y tendrá limitada la movilidad”, explica Romy mientras le retira las vendas dejando a la vista la enorme herida abierta. Sentada en el banco de azulejos blancos de la sala de curas, luminosa, impoluta y espaciosa, Nakanabo se retuerce ahogando sus ganas de gritar. Expresar el sufrimiento no está bien visto.
Su calvario empezó en enero, cuando apareció un edema en su extremidad. Un médico de su ciudad, Gabiadji, a unos 200 kilómetros de Zoukougbeu, la refirió al hospital de Saint Michel para confirmar si era úlcera de Buruli. Llegar no fue fácil. Como las heridas emanan un fuerte olor, las pacientes no suelen ser admitidas en transportes colectivos como los autobuses. “Mi hijo mayor nos pagó una moto”, relata la madre de Nakanabo.
“No tengo pesar mental, pero la cicatriz me recuerda que he estado enfermo”
El último día que Kikoum Coulibaly estuvo en su casa, su hija pequeña empezó a gatear. Eso fue hace más de un año y no la ha visto desde entonces. “Sácame de aquí porque me voy a morir”, le dijo a su hermano mayor, después de nueve meses tratándose una herida en su rodilla derecha con medicina tradicional. Lo que empezó en octubre de 2021 como un picor, derivó en hinchazón y una gran úlcera después. Las cataplasmas con plantas de las que no recuerda su nombre que le aplicaba el curandero no funcionaban para aliviar el fuego que sentía ni evitar la expansión de la afección. Tenía que ir al hospital de “cosas raras” en Zoukougbeu, al noroeste de Costa de Marfil, del que había oído hablar su hermano mayor.
En el hospital de Saint Michel de Zoukougbeu le diagnosticaron úlcera de Buruli. En julio de 2022, Coulibaly comenzó su tratamiento de antibióticos y una prolongada recuperación de ocho meses. La logística familiar fue complicada: su mujer le acompañaba mientras sus cuatro hijos se quedaron bajo la supervisión de la abuela. “Me operaron en enero de 2023″, se acaricia la parte trasera de su rodilla con ambas manos, sentado en una silla de plástico, junto a la vivienda de su hermano en una aldea de Guezon, a unos 30 kilómetros de Zoukougbeu, donde reside desde que le dieron el alta.
Coulibaly, de 35 años, solo desea recuperar su vida anterior, con su esposa y sus hijos; con su trabajo de conductor de mototaxi para mantener a la familia, presenciar los primeros pasos de su pequeña, y poder pagar la escolarización de sus hermanos. Solo la mayor, de nueve, va al colegio. “Al segundo, de siete, le tocaba empezar a ir cuando la enfermedad empezó, pero no tengo dinero”, dice con la mirada perdida. “Echo de menos a mis hijos”.
Hoy, Coulibaly se apoya sobre muletas para poder caminar. Las sujeta con su antebrazo izquierdo para poder extender su mano derecha y saludar. Ataviado con una camiseta negra, unas bermudas y unas chanclas, a la vista queda el daño que le causó la bacteria que estaba devorando la rodilla, piel, músculos y tendones, y que hoy le impide caminar. “He pensado en volver, pero como no sé qué voy a hacer con mi vida, me da miedo”. Reconoce que no solo la incertidumbre le retiene lejos de casa, sino que también teme volver a infectarse.
“Me paso los días sentado”, continua entristecido. “Quizá pudiera dedicarme al comercio”. De momento, no tiene dinero ni para costear el traslado de los suyos, de los que les separa apenas 100 kilómetros, hasta su nueva residencia, donde su hermano le acoge con tanto gusto como dificultades. Pequeño agricultor de cacao y café, Talbert Coulibaly le ofrece cobijo junto a su extensa familia (mujer y cinco hijos).
Ahora todos saben que mantener una higiene adecuada es fundamental para la salud, para que Coulibaly mantenga limpias sus heridas y ninguno se infecte de esta u otras enfermedades. “Ahora me siento bien, un poco fatigado por la discapacidad. No tengo pesar mental, pero la cicatriz me recuerda que he estado enfermo”. Cuando le asaltan los pensamientos de los meses de calvario desde aquel primer bulto hasta su curación, intenta apartarlos. “Me hacen daño”.
“Me trataron en la leprosería y me dijeron que ya estaba curado, pero ¿quién se va a creer que esto está curado?”
Sylvain Digbeu Bahi, de 46 años y vecino de Bekiprehia, cerca de la ciudad de Daloa, también evita pensar en la enfermedad que le dejó ambos pies y su mano izquierda desfigurados. No quiere recordar su pasado antes de la lepra, aunque conserva algunas fotografías en una bolsa de plástico que porta siempre consigo y donde guarda también una radio sin pilas y una Biblia. “He tenido ganas de suicidarme muchas veces; estoy solo, sufro física y mentalmente. Si no llega a ser por mis hermanos…”
“Me trataron en la leprosería y me dijeron que ya estaba curado, pero ¿quién se va a creer que esto está curado?”. Se señala los pies afectados que se descalza para dejar ver el daño, la deformidad y la ausencia de varias falanges, así como de su mano izquierda. La enfermedad empezó a manifestarse en 2012 y acudió a médicos tradicionales para que le tratasen. “No quería ir a la leprosería porque creía que me quedaría allí atrapado”, explica. Finalmente, en 2015 acudió a la consulta especializada, cuando ya era demasiado tarde para revertir las secuelas que le había causado el mal de Hansen, provocado por una bacteria, la Mycobacterium leprae.
Después de un año le dieron el alta y, cuando regresó a su aldea, algunos vecinos le pidieron que se marchara, recuerda compungido. “Dos de mis hermanos se ocuparon de mí, pero hasta mis mejores amigos me rechazaron”. Divorciado y padre de cuatro, de los que los dos fallecieron, Bahi afrontó prácticamente solo el proceso de curación y vuelta a una normalidad que ya no podía ser.
Bahi era piscicultor, una actividad que no pudo retomar. Ahora pasa el día sentado en una silla de plástico en una zona abierta desde la que observa el devenir de la vida en la aldea. “Soy el guardián porque siempre estoy aquí”, bromea. En realidad, vuelve a su pose seria, le gustaría tener un trabajo, ser independiente y poder garantizarse la comida y los medicamentos que le alivien el dolor. “A veces siento como fuego y electricidad que baja por las piernas”. Su plan: una tienda junto a la carretera para vender pescado y cervezas. Cree que un empleo le mantendría la mente ocupada y alejada de malos pensamientos. “Y ya no siento vergüenza, hablo con la gente y a veces camino por ahí”.
“Mi marido siempre me ha dicho que él vio en mí a una mujer, la que él quería, no mi discapacidad”
A cuatro kilómetros de Daloa hay lo que antaño fue una aldea de leprosos, donde se quedaban a vivir quienes se curaban en la clínica aledaña donde se trataba esta dolencia tropical. Las tierras pertenecían al pueblo hasta que un francés las compró para cultivar cacao en los años sesenta. Cuando el empresario se marchó, cedió el terreno y las instalaciones al Gobierno, que creó este campamento para leprosos. Las casas que hoy ocupan sus vecinos son las viviendas en las que residían los jornaleros. Son de buen tamaño y fabricadas con cemento, unas calidades superiores a otras de pueblos similares en la zona, pero sin letrinas. En una de ellas, vive hoy Beatrice N’guessan, de 53 años y madre de nueve, con su marido y parte de su prole.
“Empecé a estar enferma desde pequeña”. Cuando su madre falleció en 1974, ella tenía cuatro años, el padre no quiso saber nada de ella ni su hermano porque eran un impedimento para encontrar una nueva esposa, y sus abuelos, sobrepasados por la situación y la dolencia de N’guessan, la trajeron a esta leprosería junto a su hermano y se marcharon. “Ya entonces mis manos estaban en garra y los pies estaban afectados”, recuerda sentada junto a su vivienda, bajo una sombra.
La niña N’guessan fue tratada y curada sin más apoyo que el del personal del lugar. Tenía cuatro años. Superó la enfermedad y allí se quedó. Diez años después, conoció a su marido. “Vino a visitar a su tía. Me extrañó que se interesase por mí”, cuenta tímida. “Pero siempre me ha dicho que él vio a una mujer, la que él quería, no mi discapacidad”. Un año después, nació su primogénita. Después vinieron otros ocho, de los que algunos todavía conviven con el matrimonio. La mayor, dice, quiere ser militar y otra tres de las chicas estudian. “Pero no tenemos dinero para que continúen”, lamenta. “No quiero que vivan aquí. La que está enferma soy yo”.
N’guessan sabe que no está enferma, que hace mucho que la bacteria ya no ataca su piel ni sus nervios. Pero su pie vendado, al que claramente le faltan las falanges y las manos con los dedos incompletos y retorcidos, son el imborrable recuerdo de que un día, hace mucho tiempo, sí fue víctima de la lepra. Y eso es lo que vieron sus parientes cuando regresó a su comunidad de origen. “Una mujer de mi tío me echó porque decía que les iba a contaminar. Ya no quiero volver más”, se emociona. Rápido se seca las lágrimas y vuelve a sonreír para hablar de lo que le hace feliz: “Me encanta estar con mis dos nietos; juego mucho con ellos”.
La enfermedad ni sus secuelas ha impedido a N’guessan formar una extensa familia después de que la suya la rechazara. Muy acompañada y visiblemente feliz entre los suyos, indica que lo que le ha robado la discapacidad es la oportunidad de tener un empleo. “Nunca he trabajado, pero me hubiera gustado tener una pequeña tienda para obtener ingresos”. Su esposo, seis años mayor que ella, acabó como vigilante de la entrada del campamento.
Abou Hubertine Kouassi, de 42 años, vive en la misma ex leprosería que Beatrice N’guessan, con su hija Mirelle, de 20 años, desde 2007. Originaria de otra comunidad, cerca de Boaké, es la segunda vez que se instala en el distrito de Daloa. La primera fue en 1990, cuando enfermó de lepra y vino a curarse; la última, huía de la guerra iniciada en 2002 y que acabó por llegar hasta la puerta de su casa.
Su tierra no es lo único que Kouassi ha dejado atrás o perdido. El padre de sus hijos la abandonó cuando aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad de Hansen porque pensaba que ella era “peligrosa”. Nunca más supo de él. Además, dejó su trabajo como colectora de plátano y mandioca. Ahora sabe que no representa ningún riesgo para otras personas. “No siento estigma ni rechazo porque la gente está más sensibilizada”, asegura, aunque pide no ser fotografiada. La discapacidad que padece le obliga a moverse con muletas y le impide trabajar. “Me las donaron en el hospital de Adzopé”, dice agarrando los bastones de madera y dejando ver una gran cicatriz en su brazo izquierdo que dejó una de las operaciones a las que fue sometida para mejorar la movilidad.
Su hija tampoco tiene un empleo y ambas viven de la “limosna”, según sus palabras, de los vecinos. “Como arroz y, a veces, mandioca”. Lo demás, sigue, lo compra con “dinero prestado”. Aunque se mueve despacio y necesita ayuda para tareas simples, Kouassi se siente capaz de llevar una tiendita para conseguir ingresos, sin embargo, no ve el modo de poder arrancar el negocio.
“Tengo ganas de hacer cosas, no quedarme quieta, pero la enfermedad me lo impide. Me levanto, como y me vuelvo a sentar”. Sin recursos, no pudo mandar a sus varones a la universidad, ni tiene para medicamentos para los dolores. Por no tener, no dispone ni de un lugar apropiado para asearse ni hacer sus necesidades. “Para ducharme, lo hago ahí detrás”, señala un pedazo de tierra delimitado por un murete. “Me han enseñado que a la enfermedad no le gusta la suciedad, así que de vez en cuando meto el pie en agua con lejía”, explica. El agua para la higiene personal lo trae su hija de un pozo a unos 500 metros; y carece de letrina.
“No quiero que mi hija se quede aquí, se tiene que ir para prosperar”, se entristece al pensar que la joven es su único apoyo. “No me gustan los hombres, los quiero lejos”, lanza sin ser preguntada por el asunto y sin querer ahondar después en los motivos. Su silencio y sus ojos humedecidos cuentan una historia que no quiere revelar con palabras.